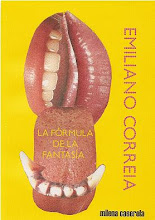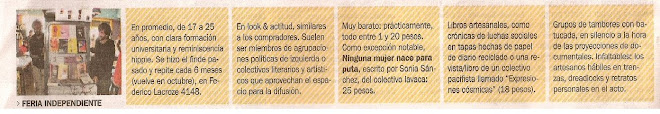A unos pocos metros de la entrada a mi trabajo veo el culo azul de una estudiante. Es una antorcha de hielo que se enciende, y en cuyos extremos se muestra un hijo mudo con la espalda lacrada. El culo abierto y la familia sin órganos. La familia sin tetas mordiéndome la boca. El culo-motor que produce mierda, que arremete como buitre en las baldosas. En la entrada, una estudiante, el culo, azul. Yo me invento este culo como un patio y entro finalmente a mi trabajo.
Los sindicatos están por nacer y por morir. Los sindicatos no tienen ser. Subo por el ascensor y me bajo en el cuarto piso. En los pasillos se ve la multitud agruparse en las escaleras para fumar. Fuman el cielo y el cielo se vuelve cenizas rojas. Los trabajadores se sientan en los escalones y miran el sol girar por las ventanas y dejan correr el tiempo hasta que cae la noche y ya no hay más nada en los árboles. Yo los veo morir cada día en el mismo lugar brotando del mármol y de los bordes cilíndricos que le dan forma a las paredes. “Esto es igual que la calle a plena noche” vocalizo al aire y frente a varias personas que me ven pasar.
Voy a subir hasta que ya no pueda bajar. Voy a llegar a un lugar del que no pueda salir ni haya sentido para hacer lo contrario. Estoy caminando por dentro de los ascensores para sacarme un lobo de mis pies y morderles el cuello a los ángeles. Tengo semen en los dedos. Más arriba puedo comer los cardos de las rodillas jóvenes, pero ahora solo me veo las zapatillas.
Los sindicatos no sirven para nada, y eso es lo que los hace útiles. Igual que las normas, su efectividad no proviene de la verdad que enuncian, sino más bien de lo contrario, es su imposibilidad, su falsedad manifiesta, lo que constituye el verdadero núcleo de su cumplimiento. Por eso toda norma para ser efectiva debe ser imposible. Cada cosa debe ser imposible. El nuevo hombre, es el no-hombre. Combinación de tiempo abierto y máquinas de piel. El no-hombre tiene el amor en los lagos y el pene en la nieve. Pájaro-nariz-mujer-delfín-rayo-templo-naranja-cielo, nada de esto puede ser menos verdadero que una rodaja de pan. Sigo mirando a mis zapatillas, están limpias y ya no reflejan el pubis de Ana. Ana es una carencia, que estalla en el néctar de los jazmines. Ana bien podría venir a acariciarme y besarme los nudillos de los dedos. Ana bien podría ser un pez, o podría establecerse como la expresión de un espacio específico. Cerca de casa hay dos sauces que crecen cada uno por separado y sin embargo son uno y el mismo sauce. Ana está en los dos y en ninguno. Ana-sauce en Lisandro Medina. La calle que no tiene verdad es un pulpo celeste. La calle imposible. Ana imposible. Ana está siempre. Incluso aquí en el ascensor que detuve hace horas en un entrepiso para mirarme al espejo y besarme los labios. Afuera la gente se mueve, oigo el movimiento de sus cuerpos y repito una y otra vez “el trabajo es mentira, el cuerpo es mentira”.
Mis zapatillas rojas, no son mías. Tienen la simetría de los pinos equidistantes que se amontonan en la plaza central de Caseros. Ana se había dado cuenta de eso, y me lo había confesado con sorpresa cuando caminábamos juntos allí. Para mí, simplemente “había que podar por la mitad a uno de ellos” para poder ver más allá de la apariencia. Ver más allá, no es ver en profundidad. La apariencia no esconde el misterio, ella misma es el misterio. Ver más allá del territorio, ver más allá del pino que se nos da y se nos muestra como “este pino que crece en la tierra”.
Ahora cada vez que vuelvo por las noches y me entierro en esa plaza, veo los pinos y me descalzo.
Ayer estuve con Ezequiel caminando por Almagro, vendimos algunos libros y después nos sentamos en la vereda para conversar un poco. El estaba entusiasmado con algunos pasajes de Spinoza que había leído en unas fotocopias casi ilegibles, y a las que garabateaba con desmedro permanente. La letra de Ezequiel era como el silencio, y su escritura en general tenía agujeros que simulaban acantilados abruptos. Hablamos un buen rato y me mostró unos poemas que había escrito. Después compramos un vino blanco al que mezclamos sin mucho cuidado con una gaseosa de lima limón y nos fuimos caminando para San Telmo. Ayer hizo frío. Ezequiel llevaba puesto ese pulóver al que las polillas le incubaban huevos en los codos y un saco que no combinaba para nada con el ocre rubor de la lana enrulada que le servía de abrigo. Siempre Ezequiel tenía uno de sus codos en el desierto. Casi a las nueve, entramos a Cabaret Voltaire y escuchamos un cover de Velvet. Nos acostamos en unos almohadones que estaban para eso y fastidiosamente Ezequiel escupió el suelo. Los almohadones eran como cuerpos desnudos.
Ayer las mujeres se besaban entre si, los hombres se besaban entre sí.
Las mujeres cargaban sus testículos en la nariz. Los hombres tenían los cabellos rojos y largos hasta la cintura, un rojo humano sin horizonte, un coral iridiscente que se elevaba hacia el cosmos. La mujer sin piernas y sin torso cagaba perlas por el ano. El hombre era apenas una idea. Ezequiel me sirvió unos mates que preparó hábilmente y me propuso comer algo. Yo no tenía hambre. Aún sigo tirado en esos almohadones, rodeado de luces histriónicas montadas sobre celofanes fucsias.
En el escenario solo podía ver cadáveres. Yo sé que el mundo no existe, pero hay un mundo allí afuera. Me conmuevo. Ezequiel vuelve a insistirme en que nos vayamos, opina que en este lugar solo somos excrementos. “Esto no es la vanguardia, la vanguardia es Dios”.
A Ezequiel lo escucho siempre casi dejándome llevar por una sensibilidad peculiar. Un rato antes mientras caminábamos, me había contado la relación amorosa que entabló una noche con una prostituta que había conocido en un boliche de San Fernando. Ezequiel la había llevado a un hotel que apenas tenía sábanas en la cama y habían hecho el amor. Ezequiel podía hacer el amor con la nada. Esa era su virtud.
Cuando él me relató el suceso yo pensaba en Ana. Me preguntaba si Ana era esa puta a la que Ezequiel le tocaba los pezones con la lengua y le escribía las nalgas con fibrones.
Ayer era tarde cuando volvimos. Ezequiel me arrastró del brazo para hacerme salir de donde estábamos. Caminamos por la calle Defensa y doblamos hasta llegar al Luna Park. Yo esperé el colectivo para volver a Caseros. Ezequiel durmió en un banco de la Plaza Congreso. Esa noche llovió.
pez de la oscuridad en la selva de Dios.
pez de bengala en las estrellas muertas
Esta vez Ezequiel me pasó a buscar por el trabajo. Tomamos un café cerca de Parque Lezama. En el parque solo se ven los rayos del sol castigar a las palomas. Las palomas son la flema del cielo. Ezequiel estaba impactado con la muchacha que había conocido en San Fernando, la mencionó varias veces ese mismo día, mientras mirábamos pasar, a través del vidrio que nos separaba de la vida real, a algunos cartoneros que tenían los carros llenos de niños mudos. Afuera estaban los niños sucios con los cardos debajo de las axilas y los perros sonámbulos. Sus pómulos eran de un otoño ciego.
Lo escucho a Ezequiel, él está conmigo, con su boina beige, la misma con la que lo había visto por primera vez en un aula de la Facultad de Derecho, su barba es exaltada por centenares de rayos de luz y su pipa humea a la manera de los nubarrones de lluvia. Ezequiel me parece irreal. Afuera el pasto crece alrededor de la carne de los pobres. Ezequiel solo me hablaba de una muchacha desconocida. “Todas las putas vuelan” decía, refiriéndose con excitación a esa joven de la cual ni siquiera recordaba su nombre.